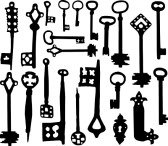 Jaime Fernández es uno de esos ingenieros de vieja escuela, a quien le disgusta que decidan por él sobre qué curso de actualización llevar, cómo hacer su trabajo, qué procedimientos seguir. Extraña con nostalgia los días en los que era casi venerado cuando llegaba a un pueblo pequeño, su palabra era incuestionable y no existían celulares ni internet para reportarse al jefe. No me interpreten mal: Jaime era un genio, con un olfato envidiable para detectar fallas en los equipos y una simpatía que siempre le abría las puertas. Cuando lo veía conversar me impresionaba la facilidad para caer bien, para ser bienvenido sin recelos, para que cada visita suya fuera un acontecimiento feliz para sus clientes, sean obreros o gerentes.
Jaime Fernández es uno de esos ingenieros de vieja escuela, a quien le disgusta que decidan por él sobre qué curso de actualización llevar, cómo hacer su trabajo, qué procedimientos seguir. Extraña con nostalgia los días en los que era casi venerado cuando llegaba a un pueblo pequeño, su palabra era incuestionable y no existían celulares ni internet para reportarse al jefe. No me interpreten mal: Jaime era un genio, con un olfato envidiable para detectar fallas en los equipos y una simpatía que siempre le abría las puertas. Cuando lo veía conversar me impresionaba la facilidad para caer bien, para ser bienvenido sin recelos, para que cada visita suya fuera un acontecimiento feliz para sus clientes, sean obreros o gerentes.
Tuvimos que hacer algunos trabajos juntos, tanto en unas minas del norte de Chile (Antofagasta era su feudo más querido) como en el occidente boliviano. Recuerdo que una vez llegamos a Oruro unos pocos días antes del carnaval y coincidimos con los ensayos de las comparsas, grupos de muchachos que practicaban los bailes con los que luego honrarían a la Virgen del Socavón, la versión boliviana de la Mamacha Candelaria. Uno los podía ver por toda la ciudad, en ropa deportiva, compitiendo en creatividad y energía, como un anticipo de la celebración principal.
Una de las características de Jaime era su afición por las llaves viejas, de las que atesoraba una colección nada despreciable. Gustaba de caminar por los mercados que se instalan por lo general en las plazas principales de los pueblos andinos y se dirigía exclusivamente a algún puesto que ofreciera antigüedades donde comenzaba a buscar entre figurillas de piedra o prendedores de plata, con la esperanza de encontrar una llave más. En algunos pueblos ya lo conocían, y cuando lo veían llegar a veces lo llamaban porque sabían que tenían algo que él querría comprar, luego de una amigable negociación.
– En la oficina no me entienden – me dijo una vez -. Para ellos todas las llaves viejas se parecen; son sólo piezas oxidadas de fierro, pero en verdad pertenecen a puertas que alguna vez fueron la entrada a mundos que seguramente ya no existen. ¿Un convento, un burdel, un escondite de héroes o criminales? A veces quien te la ofrece te da algunas pistas, pero es difícil saber si ha inventado una historia que termina formando parte de la venta o si se trata de algo real.
– Llevo más de 20 años en esto de viajar escuchando a los clientes sobre problemas de lubricación de sus equipos – continuó-. Por más que siempre te puedas encontrar ante una máquina nueva, los conceptos no cambian. Las preocupaciones y las inquietudes de los clientes son las mismas, como un eterno retorno. Difícilmente me encuentro ante un caso que no haya visto antes, quizás con alguna variante menor. No te diré que este trabajo me disgusta; amo la libertad que me da estar todo el tiempo entre carreteras y hoteles. Pero esas llaves son mi escape de la monotonía y, quién sabe, de la locura.
Nunca tuve la oportunidad de visitar su casa en Santiago, pero sé que cuando recibía visitantes él gustaba de mostrar su colección, escoger una y contar anécdotas, sea del pueblo donde la consiguió, de cómo llegó hasta él o sobre quién habría sido su propietario original. Tenía una que era su favorita, conseguida en un mercadillo en Cochabamba, que según le dijeron había pertenecido a la celda de un convento a orillas del Titicaca. “Quien me la vendió me asegura que el Mariscal Santa Cruz venía a este lugar, dicen que para meditar, aunque hay la sospecha de una amante con quien se encontraba bajo el amparo de los curas, en una habitación de piedra fría, contemplando por una pequeña ventana la inmensidad del lago. Prefiero creer que fue así y no que fue la puerta de un baño. Felizmente yo puedo creer lo que quiera.”
No se lo pregunté, pero intuyo que muchas veces podía haberse sentido cansado de viajar por trabajo, pero entonces su colección entraba en acción, volviéndose en el motivo por el que finalmente superaba el hartazgo de subirse a una camioneta o un avión, pues sabía que al final de la jornada siempre existía la posibilidad de una nueva llave.
Debo admitir que esa disciplina de buscar una misma clase de artículo en cada lugar no es fácil. Sin embargo, más allá de que sea una llave o un plato, se trata de una evidencia de que se hizo el esfuerzo por reafirmar que cada lugar puede ser único si es que uno lo permite. El trabajo, la vida toda, es una colección de experiencias que pueden ser tan monótonas o interesantes según lo que uno mismo se permita. Jaime podía contar cómo solucionó el problema de calentamiento de un motor con la tranquilidad de un experto que ha estado ante un problema similar, en otro lugar, más de una vez. Pero realmente mostraba pasión cuando relataba cómo había llegado una llave a sus manos, a quién habría pertenecido, qué misterios podría haber ocultado.
Hay algo más, y quizás sea lo más importante: la memoria. Cada llave almacena una serie de recuerdos que sólo regresaban cuando Jaime la tenía entre sus manos. El podía olvidar tranquilamente una historia, con la confianza de que volvería, completa, siempre que sostuviera uno de esos objetos de metal oxidado. Sin ellas tendría mucho menos que contar.
Yo llevo algo menos de tiempo que Jaime en este negocio, y hasta ahora no encuentro un objeto que me genere ese entusiasmo por ir en su búsqueda. Lo he intentado con tazas, cucharas, camisetas, pero no es igual: para eso no se requiere más que tener tiempo y pasar por una tienda de recuerdos para turistas, para acabar con un artículo que posiblemente haya sido producido por docenas. Ahí no hay investigación, cacería, negociación, ni anécdotas. Para Jaime, en cambio, cada llave real es la entrada a un mundo imaginario, en el que puede jugar, inventar historias sin tener la obligación de comprobar nada. Ojalá yo algún día descubra ese artículo concreto que me transporte a lo intangible.
Jakarta, 09 de Abril de 2014
